Sábado 15 de octubre de 2005
En el arte creativo de escribir hay que revolucionarse constantemente. Y revolucionarse, principalmente, contra uno mismo, contra las propias reglas literarias de uno mismo. Quiero decir, no olvidarse de que la posibilidad de mutar, de cambiar y de transformar, existe siempre y en cada nuevo minuto o nuevo día. Hoy puedo hacer como si yo nunca hubiese escrito nada y hablar con una voz desconocida para mí. Es un cambio. Grande o pequeño, importante o intrascendente, pero es un cambio. Me levanté, me cambié la remera, y en vez de salir a la calle vestido de color azul, escogí para hoy el color bordó, un rojo hecho más espeso y menos vivo por una tonalidad parecida a la sangre coagulada. El cambio existió, y una vecina lo notó. Lo paró en la esquina y le preguntó: ¿Por qué usted hoy no se ha vestido de azul? El joven, que nunca había hablado con la vecina a pesar de verla casi todos los días, le respondió meditabundo: No sé si mi respuesta la conformará, pero estaba leyendo un texto de Antonio Tabucchi y decidí cambiarme la remera. La vecina le dijo: No entiendo a qué se refiere y no sé quién es Antonio Tabucchi, pero le diré que el color bordó le sienta bien. El joven miró a la vecina; no estaba mal. Era alta y corpulenta, de pelo negro ondulado y pechos grandes. Vestía sencillamente; una pollera larga de tela liviana y una musculosa con escote provocador debajo de un chalequito que parecía artesanal y tejido por ella misma o por su anciana madre que también vivía ahí. La vecina lo invitó a entrar a su casa. El joven no era ni muy sociable ni muy conversador. Se sentó casi pálido y tembloroso en una silla de madera. La vecina preparaba dos tazas de té rojo y fuerte de espaldas al muchacho, que tranquilo y tímido comenzaba a observarla con otros ojos, otra mirada, una mirada que se dirigía casi distraídamente hacia la cola y la cintura de su vecina grandota. Podía ver detrás de la pollera liviana una bombacha tradicional de color blanco. Al voltear inesperadamente la vista hacia atrás, la vecina notó las intenciones secretas del muchacho en su mirada. Este le sonrió con timidez y ella le devolvió la sonrisa con una expresión de mujer entendida en cuestión de deseos sexuales. Volvió a la mesa con una bandeja pequeña de plástico con las dos tazas de té. Se sentó al lado del muchacho, a la derecha. La mesa era pequeña. El barrio, detrás de las cortinas y las ventanas, se veía límpido, fresco, tranquilo; quizás de vez en cuando pasaba un camión o se oían las voces de las chicas que habitualmente andaban por ahí. El joven se sintió casi aprisionado, acorralado, pero no deseaba irse ni tampoco tenía miedo, tan sólo una tensión provocada por aquella avasalladora mujer. Él tomaba el té agarrando la taza blanca de porcelana con su mano izquierda, y su mano derecha reposaba casi inerte entre él y la mujer. La anciana madre bajó unos escalones de la escalera; intercambió dos o tres palabras con la mujer morocha y exuberante, y volvió a subir metiéndose en una habitación del primer piso. El joven pensaba en cualquier cosa. No hablaba. No emitía sonido alguno, y ella tampoco. La mujer posó intempestivamente su mano grande de delicados contornos sobre la bragueta del muchacho, que en ese instante se sintió como invadido pero instintivamente se recostó hacia atrás, apoyándose completamente en el respaldo de la silla, alzando la vista hacia el techo y uniendo su nuca a la espalda. Mientras ella lo acariciaba lentamente haciéndole cosquillas con sus uñas, él miraba gozoso y en silencio la lámpara del comedor. De un patio vecino se oía una antigua canción triste. Las tazas quedaron quietas y con su contenido por la mitad. Y ella seguía y seguía, cada vez más, con un ritmo cada vez más rápido, aunque no violento ni caótico. Era el ritmo que le dictaba el jadear silencioso del muchacho con sus ojos desorbitados de placer. La miró de reojo, rojo su rostro de calor, faltaba poco, muy poco… Ella le sonrió y aceleró el ritmo un poco más, él acercó su rostro al de ella y la besó como pudo, casi mordiéndole los labios y en una posición incómoda, y ahí, en ese momento, el joven frunció los músculos de sus muslos, se deslizó un poco de la silla y desparramó gozosamente su blanco líquido sobre la mano de su vecina. Cerró los ojos y exhaló una respiración larga que venía conteniendo por algún motivo… Y así cansado vio cómo ella se levantaba y se dirigía al pequeño baño de la casa. El viejo pelado de la esquina, un cuarentón esquivo y callado, vio cómo el muchacho extraño del barrio se despedía de la morocha exuberante con un amistoso saludo en la puerta de la casa de enfrente. Se preguntó, pensativo, qué haría allí ese joven, puesto que nunca hablaba con nadie. El joven se dirigió caminando hacia la otra esquina, y la mujer morocha saludó al viejo pelado con una sonrisa típica de vecina y un gesto amable con su mano, la misma mano que había trabajado con diligencia y maestría para darle placer al joven que ese día había cambiado de color.
En el arte creativo de escribir hay que revolucionarse constantemente. Y revolucionarse, principalmente, contra uno mismo, contra las propias reglas literarias de uno mismo. Quiero decir, no olvidarse de que la posibilidad de mutar, de cambiar y de transformar, existe siempre y en cada nuevo minuto o nuevo día. Hoy puedo hacer como si yo nunca hubiese escrito nada y hablar con una voz desconocida para mí. Es un cambio. Grande o pequeño, importante o intrascendente, pero es un cambio. Me levanté, me cambié la remera, y en vez de salir a la calle vestido de color azul, escogí para hoy el color bordó, un rojo hecho más espeso y menos vivo por una tonalidad parecida a la sangre coagulada. El cambio existió, y una vecina lo notó. Lo paró en la esquina y le preguntó: ¿Por qué usted hoy no se ha vestido de azul? El joven, que nunca había hablado con la vecina a pesar de verla casi todos los días, le respondió meditabundo: No sé si mi respuesta la conformará, pero estaba leyendo un texto de Antonio Tabucchi y decidí cambiarme la remera. La vecina le dijo: No entiendo a qué se refiere y no sé quién es Antonio Tabucchi, pero le diré que el color bordó le sienta bien. El joven miró a la vecina; no estaba mal. Era alta y corpulenta, de pelo negro ondulado y pechos grandes. Vestía sencillamente; una pollera larga de tela liviana y una musculosa con escote provocador debajo de un chalequito que parecía artesanal y tejido por ella misma o por su anciana madre que también vivía ahí. La vecina lo invitó a entrar a su casa. El joven no era ni muy sociable ni muy conversador. Se sentó casi pálido y tembloroso en una silla de madera. La vecina preparaba dos tazas de té rojo y fuerte de espaldas al muchacho, que tranquilo y tímido comenzaba a observarla con otros ojos, otra mirada, una mirada que se dirigía casi distraídamente hacia la cola y la cintura de su vecina grandota. Podía ver detrás de la pollera liviana una bombacha tradicional de color blanco. Al voltear inesperadamente la vista hacia atrás, la vecina notó las intenciones secretas del muchacho en su mirada. Este le sonrió con timidez y ella le devolvió la sonrisa con una expresión de mujer entendida en cuestión de deseos sexuales. Volvió a la mesa con una bandeja pequeña de plástico con las dos tazas de té. Se sentó al lado del muchacho, a la derecha. La mesa era pequeña. El barrio, detrás de las cortinas y las ventanas, se veía límpido, fresco, tranquilo; quizás de vez en cuando pasaba un camión o se oían las voces de las chicas que habitualmente andaban por ahí. El joven se sintió casi aprisionado, acorralado, pero no deseaba irse ni tampoco tenía miedo, tan sólo una tensión provocada por aquella avasalladora mujer. Él tomaba el té agarrando la taza blanca de porcelana con su mano izquierda, y su mano derecha reposaba casi inerte entre él y la mujer. La anciana madre bajó unos escalones de la escalera; intercambió dos o tres palabras con la mujer morocha y exuberante, y volvió a subir metiéndose en una habitación del primer piso. El joven pensaba en cualquier cosa. No hablaba. No emitía sonido alguno, y ella tampoco. La mujer posó intempestivamente su mano grande de delicados contornos sobre la bragueta del muchacho, que en ese instante se sintió como invadido pero instintivamente se recostó hacia atrás, apoyándose completamente en el respaldo de la silla, alzando la vista hacia el techo y uniendo su nuca a la espalda. Mientras ella lo acariciaba lentamente haciéndole cosquillas con sus uñas, él miraba gozoso y en silencio la lámpara del comedor. De un patio vecino se oía una antigua canción triste. Las tazas quedaron quietas y con su contenido por la mitad. Y ella seguía y seguía, cada vez más, con un ritmo cada vez más rápido, aunque no violento ni caótico. Era el ritmo que le dictaba el jadear silencioso del muchacho con sus ojos desorbitados de placer. La miró de reojo, rojo su rostro de calor, faltaba poco, muy poco… Ella le sonrió y aceleró el ritmo un poco más, él acercó su rostro al de ella y la besó como pudo, casi mordiéndole los labios y en una posición incómoda, y ahí, en ese momento, el joven frunció los músculos de sus muslos, se deslizó un poco de la silla y desparramó gozosamente su blanco líquido sobre la mano de su vecina. Cerró los ojos y exhaló una respiración larga que venía conteniendo por algún motivo… Y así cansado vio cómo ella se levantaba y se dirigía al pequeño baño de la casa. El viejo pelado de la esquina, un cuarentón esquivo y callado, vio cómo el muchacho extraño del barrio se despedía de la morocha exuberante con un amistoso saludo en la puerta de la casa de enfrente. Se preguntó, pensativo, qué haría allí ese joven, puesto que nunca hablaba con nadie. El joven se dirigió caminando hacia la otra esquina, y la mujer morocha saludó al viejo pelado con una sonrisa típica de vecina y un gesto amable con su mano, la misma mano que había trabajado con diligencia y maestría para darle placer al joven que ese día había cambiado de color.
[Este pequeño relato pertenece a la quinta parte de mi décimo libro titulado La Gloria en el Ocaso. El libro secreto y una cruzada contra el tiempo. 2005 - 2006]





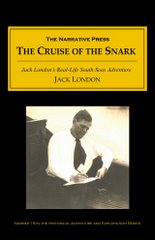









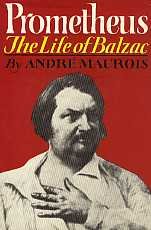




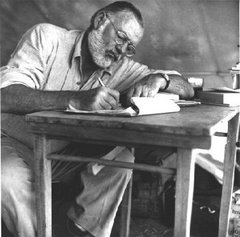


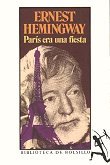


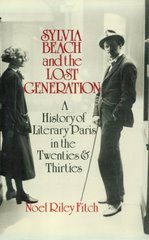
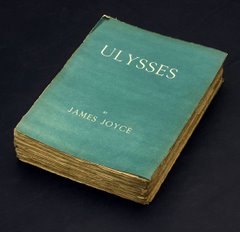


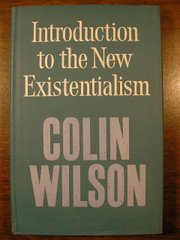

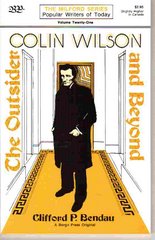
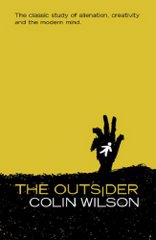

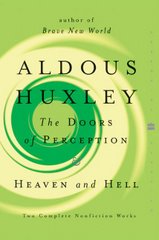

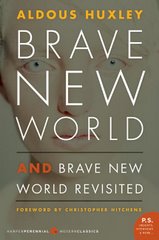

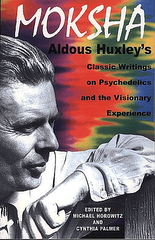




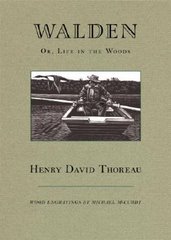


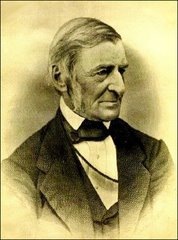

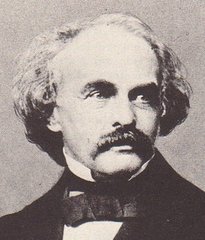








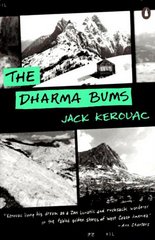

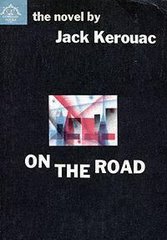



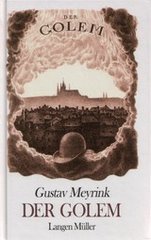
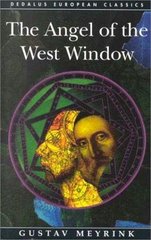





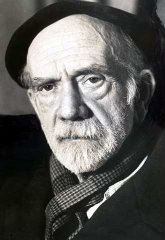





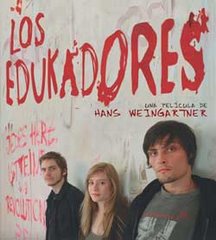













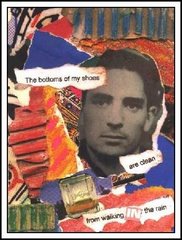
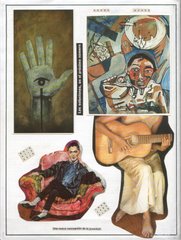











No hay comentarios.:
Publicar un comentario